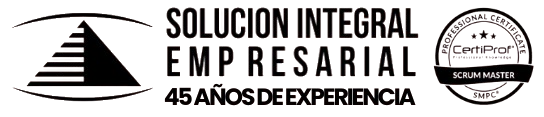El Gobierno busca una gran alza y expertos advierten que esto anclaría precios altos y generaría más informalidad.
En las próximas semanas, el país entrará nuevamente en el pulso que cada diciembre define el rumbo del salario mínimo y aunque tradicionalmente la discusión se ha guiado por la fórmula que combina inflación y productividad, este año el ambiente llega más caldeado, pues el repunte inflacionario en los últimos cuatro meses reabrió dudas sobre la capacidad de la economía para absorber un aumento elevado sin deteriorar el mercado laboral ni frenar la desinflación.
El dato revelado por el Dane para octubre marcó un giro inesperado en el panorama, ya que la inflación anual se ubicó en 5,51%, superando lo que muchos analistas proyectaban; mientras que la variación mensual de 0,18% rompió la tendencia de convergencia que se esperaba consolidar antes de finalizar el año y este repunte, aunque leve, sorprendió al mercado, porque se anticipaba un cierre más cercano al 4%, lo que habría permitido una negociación menos tensionada.
La cifra gana aún más relevancia porque llega justo antes de que se instale la mesa tripartita encargada de fijar el salario mínimo para 2026. Bajo los criterios constitucionales, la inflación es uno de los factores base, de modo que un dato más alto eleva el punto de partida sobre el que iniciará el debate. Aun sin incluir productividad ni las posiciones de las partes, el incremento técnico superaría el 7,5%, lo que ya pone el ajuste en una franja más exigente.
Si se tomara como referencia únicamente la inflación de octubre, el salario mínimo para el próximo año rondaría los $1.502.929 sin auxilio, lo cual implicaría superar la barrera de $1.500.000 por primera vez, creciendo únicamente $79.429. Esta cifra representa el piso de discusión, aunque está lejos de las aspiraciones del Gobierno, que ha insistido en un ajuste mayor para “proteger el poder adquisitivo de los trabajadores” en medio de un entorno económico retador.
Una apuesta de doble dígito
En este escenario, no hay que olvidar que la reciente declaración del ministro del Interior, Armando Benedetti, agitó aún más el ambiente al señalar que el Ejecutivo buscará llevar el salario mínimo total, incluido el auxilio de transporte, hasta los $1.800.000 y aunque no se trata de un anuncio oficial del Ministerio de Trabajo, sí anticipa la postura política del Gobierno y evidencia su intención de cerrar el año con un aumento de doble dígito, incluso si este supera los equilibrios técnicos tradicionales.
El ministro defendió la propuesta afirmando que “hoy los trabajadores tienen más plata en los bolsillos”, debido a la reducción de la inflación frente a los picos previos, la relativa estabilidad del dólar y la recuperación del crecimiento económico. Insistió en que el proyecto laboral del presidente Petro es “el mejor que le puede servir a un trabajador hoy”.
Partiendo de esto, se debe tener presente que la orden del presidente Petro es continuar con el enfoque actual, en el que varios incrementos han superado la inflación; situación que no ha caído para nada bien entre los empresarios, que incluso han manifestado que no hay garantías para sentarse a negociar en la mesa con los sindicatos.
También hay que decir que los datos oficiales muestran que el salario mínimo de 2022 era de $1.000.000 más un auxilio de $117.172, por lo que no es correcto afirmar que haya estado “en menos de un millón” antes del actual Gobierno y aunque los aumentos recientes han sido mayores a los de administraciones anteriores, tampoco implican una duplicación del valor inicial. Aun así, la propuesta de llevarlo a $1.800.000 representaría uno de los ajustes más altos en dos décadas.
Mesura en los aumentos
Más allá del debate político, la economía enfrenta señales que invitan a la cautela. Por ejemplo, Investigaciones de Bancolombia advierte que los elevados incrementos del mínimo han “limitado el proceso desinflacionario”, pues un aumento muy por encima del IPC y productividad activa tres canales que tienden a amplificar las presiones de precios.
“El primero es el canal de costos, que empuja a sectores intensivos en mano de obra a trasladar el incremento a los consumidores. El segundo es el efecto de indexación, ya que el salario mínimo funciona como referencia para pensiones, tarifas y remuneraciones cercanas al nivel mínimo, lo cual genera ajustes en cadena”, explicaron.
El tercer mecanismo es el de expectativas, donde empresas y trabajadores anticipan precios más altos cuando perciben que el aumento será elevado; por lo que Bancolombia estima que por cada punto porcentual de incremento por encima de lo técnico, la inflación anual puede subir 0,06 puntos, afectando el proceso de convergencia.
“El año pasado, cuando el aumento fue de 9,54% y superó en 2,52% la inflación más productividad, se habrían generado cerca de 0,15 puntos de presión adicional sobre los precios. Experiencias internacionales como México muestran que incrementos de doble dígito han mantenido alta la inflación de servicios, mientras países como Chile y Brasil han logrado una convergencia más rápida gracias a aumentos más alineados con productividad y estabilidad”, agregaron.
A estas advertencias se suma la preocupación por la productividad laboral, que según Anif registra una caída de 1,2% en el transcurso del año, debido a que el número de ocupados ha crecido más rápido que el PIB; situación que reduce el margen técnico para justificar incrementos altos y plantea un riesgo de mayor informalidad, especialmente en micro y pequeñas empresas, que son las principales empleadoras y las más sensibles a variaciones en los costos laborales.
El análisis también incorpora un componente fiscal relevante; dado que, como lo señala Anif, el sistema pensional está directamente atado al salario mínimo, por lo que cada punto porcentual adicional por encima de lo técnico incrementa el gasto del régimen de prima media en cerca de 0,24 billones. Un aumento de referencia del 7,54% implica un sobrecosto de 0,5 billones, mientras que uno del 10% elevaría esa presión a 1,12 billones, en un contexto de estrechez fiscal y regla exigente.
Por último, la presidenta de AmCham, María Claudia Lacouture, también advirtió que el repunte inflacionario “erosiona el poder adquisitivo” de los hogares, particularmente en vivienda, servicios públicos y alimentos fuera del hogar y por ello, llamó a la “prudencia” en la negociación, con el fin de evitar que el aumento se convierta en un factor adicional de presión y que se traduzca en más costos para las empresas, afectando la recuperación del empleo y el bolsillo de los consumidores.
El Gobierno, por su parte, defiende que el salario mínimo debe seguir siendo una herramienta de redistribución, especialmente en un periodo de incertidumbre económica, pese a que los expertos señalan que el equilibrio entre ingreso real y estabilidad de precios es fundamental para que cualquier mejora sea sostenible y que un aumento excesivo podría obligar al Banco de la República a mantener tasas altas por más tiempo, retrasando la recuperación del crédito y el impulso económico.
Por ahora lo cierto es que la mesa de negociación llegará a diciembre con posiciones distantes, un mercado laboral que aún muestra fragilidades y un escenario inflacionario que exige decisiones responsables y en medio de estas tensiones, el país deberá definir un aumento que proteja el ingreso de los trabajadores sin comprometer la competitividad, la formalidad ni la estabilidad macroeconómica, que hoy enfrenta uno de los panoramas más complejos de los últimos años.